
 “¿Pero hubo una revolución sexual en España?”
“¿Pero hubo una revolución sexual en España?”
Le preguntamos a la escritora Elvira Lindo. ¡Claro que hubo una revolución sexual!
Su respuesta es una reflexión personal sobre los cambios en las costumbres que transformaron el mundo, y también nuestro país, desde los años 60 del siglo XX. Por Elvira Lindo.
Que las escritoras somos hoy en día las que hablamos más abiertamente de sexo en las novelas me lo señaló un crítico literario. Las razones serían varias: la primera, que la mujer siente necesidad de hablar de lo que hasta hace pocos años le estaba vetado; la segunda, que hoy el hombre está más sometido a las leyes de la corrección política; por tanto, sueños o perversiones que escritos por un hombre serían censurados por la crítica feminista, a una mujer se le permiten, como si se tratara del pago de una deuda histórica y, tercero, una historia de contenido sexual escrita por una mujer todavía tiene un morbo añadido. ¿Será esta última razón aquella por la que me han encargado a mí este texto? Sea como fuere, no desvelaré nada, para los asuntos de sexo yo soy un caballero (no digo una dama porque se podría entender como sinónimo de estrecha), además, pienso que en el sexo, sobre todo en el sexo, hay que desconfiar del que presume.
Manifestantes feministas queman sujetadores en Toronto (1970).Es complicado hablar de la revolución sexual en España porque, al haber llegado a nuestro país, como todo, con casi dos décadas de retraso, el tono de cualquier narración sobre este asunto tiende a deslizarse hacia la comedia. La literatura empieza a documentar todas aquellas historias, entre cómicas y tristes, que sucedían en este país paleto y turístico que acogía desde los años sesenta a las mujeres más liberadas del mundo, las suecas. El mismo país que se asomaba a las playas para espiar a las rubias en bikini se estaba deshaciendo del blanco y negro de la dictadura gracias a una buena coyuntura económica pero, aún así, el apetito masculino siempre rozaba el patetismo y el deseo de las españolas la melancolía. Resulta curioso comparar realidad y fotos de época entre aquella España y Estados Unidos, por ejemplo. Son dos planetas diferentes. Las americanas habían tenido un amago de revolución, más que sexual de independencia económica, durante la segunda guerra mundial, cuando se convirtieron en la verdadera mano de obra del país mientras los hombres luchaban en Europa y el Pacífico. La incorporación de las mujeres a las fábricas y el hecho de que muchas de ellas se convirtieran en cabezas de familia marcó un punto de inflexión, porque es difícil entender la liberación sexual sin contar con la económica. Cuando los hombres volvieron a casa y en el mundo se instaló la guerra fría, todo pareció replegarse de nuevo hacia un clima más conservador. Dicen los historiadores que fue en la década de los sesenta cuando se puso fin a este ambiente opresivo, pero como todas las liberaciones o revoluciones tienen que producirse por la suma de muchos factores, yo situaría el germen de lo que fue la mayor explosión juvenil de todos los tiempos en los años cincuenta, debido a una circunstancia de orden doméstico que influiría de manera radical en la vida de las mujeres: la popularización de los electrodomésticos. Es el momento en que la clase media empieza a deshacerse del servicio, en el caso de Estados Unidos algo muy cercano todavía a la esclavitud; en que las cocinas definen la clase social y, por vez primera, se diseñan para hacer cómoda la vida de las señoras. La lavadora, por ejemplo, dio más horas libres a las mujeres que cualquier otro invento del siglo XX. Ese tipo de mujer de los 50, habitante de los suburbios americanos, de casa burguesa y coche en la puerta, aparece muy frecuentemente en los cuentos de John Cheever. Son mujeres a las que el tiempo libre les da la capacidad de soñar. Hace poco leía en uno de esos apasionantes estudios sociológicos de alguna revista estadounidense, que el desplazamiento de la familia americana desde el centro de la ciudad al suburbio tuvo una segunda y crucial consecuencia: para divertirse, los hijos de los padres de clase media se marchaban el fin de semana a la ciudad. Con unos cuantos kilómetros de por medio y la agitación que provoca la energía urbana el desmadre juvenil estaba servido.Veo las fotos de aquellos jóvenes de los 60, los que volvieron del revés el ambiente de los campus universitarios americanos, flores en el pelo, pechos al aire, esa imagen ya histórica del amor libre, y las comparo con la foto de mis padres, que entonces andarían por sus treinta. Mis padres eran un calco de aquella tierna pareja que Fernando Fernán Gómez creó para “La vida por delante” y “La vida alrededor”: formalmente vestidos, con una expresión seria y vulnerable en la mirada, casados para siempre, dispuestos a progresar y a procrear, educados para eso. La revolución sexual aquí ni se olía. El retrato de la época es el retrato del carnet de familia numerosa en el que aparece la madre aún débil por el parto reciente, un bebé en brazos y otros tres niños muy chicos de pie. No había lugar ni tiempo ni permiso para el desmadre. Ellos, padres en los sesenta, en la época en la que esa liberación rompía barreras estéticas y morales en el resto de Europa y en América, criarían a esos pequeños cuervos que serían los pioneros de la apertura de las costumbres sexuales, apertura que en España fue unida indisolublemente al fin del franquismo, a la transición, al compromiso político, al portazo a una época.En el aspecto referido a la iniciación sexual entiendo que mi experiencia es generacional, o sea, como la de cualquiera, es el relato de una adolescente de barrio de una gran ciudad y en ese entorno pasamos de no saber nada o tener una vaga idea a la práctica del sexo, de la misma manera que el país pasó de la censura al destape, de las palabras prohibidas a las palabras dichas, del método ogino a las visitas medio clandestinas a ciertos ginecólogos célebres por recetar indiscriminadamente la píldora. La píldora ha sido sin duda un elemento clave que ha facilitado el cambio del comportamiento sexual. Las españolas la fuimos descubriendo a finales de los setenta y no precisamente por nuestras madres, que mantenían las visitas ginecológicas como un asunto secreto que sólo hablaban con las amigas. Ahora se me viene a la cabeza una situación cómica en mi primera visita al ginecólogo, con diecisiete años, sola, aterrada. Entré en el despacho del médico (recomendado por una pionera) y me senté. Estaba tan nerviosa que no me di cuenta de que me senté en su sillón, puse las manos encima de su máquina de escribir y le miré sin entender por qué seguía de pie, mirándome con una sonrisa. “Si no le importa, señorita, yo soy el que va delante de la máquina”.
La popularización de los electrodomésticos a partir de los años 60 influyó de manera radical en la vida de las mujeres.Por no pecar de ese plural que todo lo generaliza diré que yo no tuve educación sexual: a los nueve años me llegaron rumores confusos de que los padres hacían a los niños en el cuarto de baño. Me pareció una traición tan enorme que mis padres hicieran una cosa tan rara en el servicio a mis espaldas que recuerdo, una noche que mi madre se encerró en el baño con mi padre para contarle el pelo, empezar a dar golpes en la puerta y romper a llorar. A partir de ese momento les espiaba bastante, en un chispazo de inteligencia entendí que lo que se hacía en el baño se podía hacer en la habitación o en cualquier lugar donde ellos estuvieran solos y más de una noche me levantaba y escuchaba en el pasillo. Aunque hay quien dice que los hijos prefieren negar la sexualidad de los padres, yo recuerdo vagamente y con alegría haber escuchado de madrugada alguna palabra de amor.Cuando tenía trece o catorce años empezaron a circular ensayitos sobre sexualidad. No sé cómo llegó uno a mis manos, imagino que lo encontré entre las cosas de alguno de mis hermanos. Como mi padre me hubiera reprobado su lectura me encerré en el baño para leerlo (de alguna forma no andaba descaminada la niña que aventuró que era allí donde se practicaba el sexo). El lenguaje era muy antipático, con una jerga entre médica y psicológica. La imaginación (calenturienta) la puse yo. Lo curioso es que su lectura me deprimió, porque el autor, un sexólogo que luego se hizo muy conocido, con su mejor intención, imagino, al pretender desculpabilizar la masturbación, que tan machaconamente había sido perseguida por los curas, no sólo la recomendaba sino que llegaba a afirmar que, según una estadística de esas que siempre se hacen en una universidad americana, cuanto más inteligente es el niño antes empieza a practicarla, antes conoce su propio cuerpo y antes se aficiona. Vaya, fue un golpe verdaderamente bajo, porque según esa estadística yo era una imbécil rematada. Pero ese sexólogo no contaba con la mirada acusatoria que te podía lanzar un padre español ante cualquier intento de toqueteo.

 “¿Pero hubo una revolución sexual en España?”
“¿Pero hubo una revolución sexual en España?”

 “¿Pero hubo una revolución sexual en España?”
“¿Pero hubo una revolución sexual en España?”
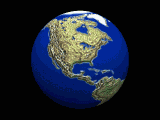


 ... Entradas
... Entradas












0 comentarios:
Publicar un comentario