Virginia Mayo
• BIOGRAFÍAS
Belleza exótica. La actriz en una imagen de los años 50, década en la que su estrella perdió brillo.
■ Un corazón de celuloide a 24 latidos por minuto
{ 30-x1-1920 17-1-2005 }
Actriz. Nacida en Missouri, Estados Unidos, comenzó a estudiar danza a los 6 años en el estudio de su tío. Con 17, un cazatalentos la descubre mientras actúa en Broadway, lo que la lleva a firmar un contrato con el magnate cinematográfico Samuel Goldwyn. Su exótica belleza la ayudó a conseguir su primer papel protagonista a los 24.
Virginia Mayo en realidad se llamaba Virginia Clara Jones. No fue una gran actriz, pero era hermosa, sensual y muy adecuada para las películas de aventuras en tecnicolor con las que el cine transitaba desde el posclasicismo de los 40 hasta el último fulgor de Hollywood de los 50. Un terreno en el que brillaban Ivonne de Carlo, Rhonda Fleming o Maureen O’Hara, todas puro fuego, escotes generosos y en algún caso, como el de Maureen, un notable talento para los personajes femeninos inconformistas.
La Mayo estaba en el reparto de la película denuncia de los ex combatientes Los mejores años de nuestra vida, donde daba vida a la avariciosa e infiel esposa de Dana Andrews, pero del filme recordamos a su oponente, la niña buena de Teresa Wright, y al gancho de Harold Russell bajo el estilo sencillo y ultraclásico de Wyler. En un principio el hábil y extravagante mercader que era Sam Goldwyn vio en esta rubia, un poco estrábica, una suerte de percha sentimental de ese trasto que era Danny Kaye, y Howard Hawks soportó a los tres en su remake de Bola de Fuego, Nace una canción, con desaprovechamientos clamorosos como el de La vida secreta de Walter Mitty, adaptación inepta de un cuento genial de James Thurber.
Pero a Virginia es mejor recordarla en películas del gran Raoul Walsh, aventuras náuticas flamboyants como El Hidalgo de los Mares, thrillers como Al rojo vivo, pura dinamita como una intrigante mujer junto a Cagney, exultante en su paranoia criminal en la cima del mundo. O westerns como Juntos hasta la muerte y Camino de la horca, decididamente románticos y secos como una conjura del destino, en aventuras imposiblemente medievales junto a Lancaster en uno de los modelos del género: El halcón y la flecha. O incluso en los peplums que hacían furor a comienzos de los 50: El talismán, El cáliz de plata, con su estilo asumido de tebeo eficaz o ilustración pseudorreligiosa.
Decadencia. Directores físicos, de enorme talento narrativo como De Toth o su compinche también tuerto Walsh, comprendían a este tipo de actrices y enjaretaban sus películas con el estilo personal de ellos y ellas. Cuando desapareció el cine de género y el tipo de cineastas que bordaban esas inolvidables películas, programa doble y diversión infinita, Hollywood y el secreto de un modesto arte popular, desapareció por el sumidero de las pretensiones y el psicoanálisis. Y así la carrera de Mayo prácticamente acaba en la década de los 50 con una película de género, el western Westbound, uno de los menos buenos de la asociación de Budd Boetticher y Randolph Scott. Después ya no hay nada, algún producto italiano tipo spaghetti y trabajos deleznables aislados en los 60, 70, e incluso la inevitable incursión en 1984 en la serie de televisión Santa Barbara. Con The Man Next Door, que desconozco, se clausura su filmografía.
El tipo de personajes de la Mayo requería físico, sinceridad, versatilidad y mimetismo al terreno del género y quizá por todo ello en cuanto cierras los ojos ves su melena rubia, los ojos insinuantes, el cuerpo cimbreante, tanto como el peligro estimulante de la aventura inminente: una goleta en un mar azul, un abordaje, un beso violentamente arrebatado, un crimen y un final terciado de melancolía, desesperación o felicidad. Puros romances de frontera, rápidos, certeros, en los que las chicas concebidas o no como el nietzscheano reposo del guerrero no se conformaban con el reparto y hendían el relato con un rumbo propio e inolvidable. Dios las bendiga y las conserve como a Virginia Mayo, atrapada por siempre en un corazón de celuloide a veinticuatro latidos por minuto.
Por Eduardo Torres-Dulce, es fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, crítico de cine y escritor

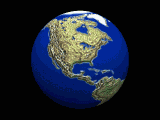



 ...
... 





















0 comentarios:
Publicar un comentario