 ¡SILENCIO!, POR FAVOR
¡SILENCIO!, POR FAVOR
Guardar silencio al ser detenido es un derecho que tiene todo el mundo; pero ejercerlo puede tener muy distintas consecuencias.
El análisis de las técnicas de interrogatorio que se hacía en el MUY del pasado mayo dejaba bastante claro que el mayor éxito policial o judicial consistía en conseguir que el sospechoso confesara su culpabilidad. Este objetivo, sin embargo, no puede alcanzarse a cualquier precio, sino que la confesión debe obtenerse con absoluto respeto de los derechos del detenido o procesado. ¿Pero qué dicen nuestras leyes acerca de los interrogatorios?
El término “confesión” aplicado al mundo jurídico surge del Derecho Romano, en el que la confessio in iure hacía prueba en contra de su autor, siempre que se realizase en presencia del cónsul y bajo juramento. Esta figura llegó bajo esta misma denominación a nuestro derecho procesal, como medio de prueba, hasta finales del siglo XX. Resulta curioso que en el ámbito civil existiesen dos clases, las realizadas bajo juramento decisorio e indecisorio. Si quien preguntaba exigía que se hiciese siguiendo la primera modalidad, todo lo que dijera el confesante se declaraba probado, sin mayor necesidad de investigación; de ahí que no fuese muy inteligente proponer este tipo de prueba, ya que por regla general los delincuentes y los deudores mienten o intentan minimizar los efectos adversos de sus actos.
Hoy, el término confesión judicial ha sido sustituido por el de interrogatorio de parte, y en esencia puede decirse que hace prueba en contra de su autor en todo aquello que le resulta desfavorable. No obstante, la comprobación judicial de los hechos no debe detenerse allí, ya que la experiencia nos dice que también hay personas que se autoinculpan para ganar notoriedad, proteger a los verdaderos autores o encubrir otros efectos de su crimen. Por ello, la confesión debe completarse si es posible con otras pruebas.
Además, hay que recordar que en España se consagra el derecho a no testificar contra uno mismo, a no declararse culpable y a contestar sólo a las preguntas que uno quiera. Curiosamente es el procesado la única parte en el juicio a quien no se le toma juramento o promesa, precisamente porque tiene derecho a mentir, al contrario que testigos, víctimas o peritos, quienes deben necesariamente decir la verdad y no pueden ampararse en ningún derecho para no contestar a las preguntas.
Ese derecho se contiene en la archisabida fórmula que repiten policías y jueces a los detenidos: “Tiene derecho a guardar silencio y todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra”. Esa es la cantinela que cualquiera conoce y que todo funcionario policial debe tener presente, hasta el punto de que la omisión de la lectura –y de la comprensión– de ese derecho puede conllevar la nulidad de la confesión y de todo lo que se averigüe como consecuencia de ella, en aplicación de una doctrina anglosajona conocida como “los frutos del árbol envenenado”.
Distinta regulación tiene en derecho civil, donde la antigua confesión judicial también se ha redenominado “interrogatorio”, y en el que el silencio del declarante o sus respuestas evasivas pueden considerarse como reconocimiento de hechos, lo que los romanos llamaban “confesión ficta”. ¿Nos vale, entonces, la sola confesión como medio para averiguar la verdad? Precisamente para evitar abusos, coacciones, torturas o cambios de opinión de los declarantes lo normal es que el resto de las pruebas aportadas por los investigadores sirvan para ratificar o desmentir sus declaraciones. En términos duelísticos televisivos, es como enfrentar las técnicas de Horatio Caine o Grissom, de CSI, a las de Jack Bauer, de 24.



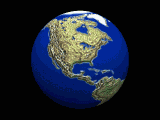


 ... Entradas
... Entradas












0 comentarios:
Publicar un comentario