Contra el desierto
España desde el aire es un secarral creciente, jalonado de grúas, parques acuáticos y clubes de golf. Por contra, en el pobre y mísero Níger, los campesinos han logrado reverdecer el paisaje plantando con paciencia miles de ejemplares del gao, un árbol autóctono cuyas raíces fijan el nitrógeno a la tierra.Cada vez que vuelve uno a España desde latitudes más benignas el primer impacto visual que recibe es el de la extensión de los paisajes desérticos. Suele estar amaneciendo cuando el avión que ha cruzado el Atlántico atraviesa en diagonal la Península en dirección a Madrid: con la primera claridad azulada, lo que se ve desde la ventanilla son llanuras desiertas, serranías peladas, torrenteras secas. Algún campo de cultivo verdea muy débilmente: se ven a veces copas solitarias de árboles en medio de la extensión vacía, o manchas de bosque repoblado de un verde polvoriento. Y cuando el taxi lo lleva a uno del aeropuerto hasta la ciudad, la desolación, ya de cerca, se vuelve abrumadora: el aeropuerto, tan de última moda, tan reluciente de caprichos decorativos de arquitecto y de sugestiones tecnológicas más o menos fantasiosas, tiene algo de base futurista instalada en un planeta lejano y hostil a la vida, un planeta de geología trágica en el que el agua y el reino vegetal quedaron abolidos hace millones de años. No hay nada en esas laderas secas, en esos desmontes cruzados en ocasiones por la cicatriz de un torrente seco. Un amigo me asegura que en esos parajes marcianos que rodean la nueva terminal del aeropuerto de Madrid se extrae la tierra para esos recipientes en los que los gatos domésticos hacen sus necesidades. ¿Entre tantos ingenieros, arquitectos, paisajistas, a nadie se le ha ocurrido l a conveniencia de plantar un solo árbol? El país entero, con raros oasis en sus márgenes, es un desierto creciente laminado de asfalto y de urbanizaciones ilegales, un horizonte en el que a veces se vislumbran como temblorosos espejismos bosques no de palmeras sino de grúas, y en el que a la clase política, de vez en cuando, se le ocurre como máxima hazaña ecológica abrir un parque acuático o inaugurar un campo de golf, de modo que la poca agua disponible se pueda despilfarrar más rápidamente. España, país de tantas identidades virulentas, entrecruzado cada vez más por fronteras interiores, es, visto desde el aire o simplemente desde un coche, un desierto casi unánime, de fealdad creciente, de suburbios que proliferan sin orden y parques industriales en medio de la nada. Miro el desierto pardo desde la ventanilla del avión que toma altura y un poco después, en la primera página del periódico en el que me sumerjo queriendo olvidar las horas de vuelo que me quedan por delante, veo imágenes que me recuerdan este mismo paisaje, tomadas desde mucha más altura, desde un satélite: son dos fotos, una de un desierto apenas sin matices y la otra de un territorio que parece el mismo pero que está marcado por manchas como pequeños lunares, algunas más extensas que otras, tan cerca a veces que llegan a formar una sola espesura. Son fotos de uno de los países más pobres y más secos del mundo, Níger, exactamente de su franja sur, que es donde se concentra la población.
La máxima gesta ecológica de la clase política es inaugurar campos de golf. La primera foto de satélite es de hace treinta años: la segunda es de ahora mismo. En este tiempo, a pesar de la sequedad creciente del clima y del crecimiento de la población, algo inusitado ha ocurrido en Níger. El desierto, en vez de avanzar, ha retrocedido. Se han plantado más de tres millones de hectáreas de árboles y se han recuperado para la agricultura, es decir, para el verdor y la vida, extensiones de tierra áspera batidas hasta hace poco por tormentas de arena y amenazadas por el avance de las dunas. Y todo eso sin grandes planes de regadío, apenas sin ayuda internacional. Los campesinos, en vez de arrancar los brotes espontáneos de árboles cuando labraban la tierra, decidieron recobrar la antigua sabiduría de respetarlos y cuidarlos. Comprendieron lo que tantas veces ha ignorado el labriego arboricida español, que el árbol no es un competidor, sino un cómplice. Cuidaron una especie local que casi se había extinguido, el gao, cuyas raíces fijan el nitrógeno a la tierra. Rodeaban cada brote nuevo de una pequeña poza y desviaban ligeramente las líneas de sus sembrados de legumbres. Plantaron baobabs. Decidieron que era más útil cortar sólo las ramas necesarias para la poda, en vez de talar un árbol entero para hacerlo leña y no tener nada cuando la leña hubiera ardido. El gao pierde sus hojas justo en la estación de las lluvias, con lo cual no compite por el agua con los sembrados, y las hojas, además, son un fertilizante natural. Las raíces sujetaban la humedad de las escasas lluvias y también evitaban las inundaciones súbitas y la pérdida de la tierra fértil que habría sido arrastrada con ellas. El equilibrio sigue siendo muy delicado, desde luego, y la agricultura es de subsistencia, en un país con una media de siete hijos por familia. Pero el rumor del agua y la sombra fresca y el verde de las vegetación devuelven a los seres humanos una intuición de paraíso que habían perdido.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


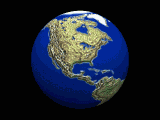



 ...
... 





















0 comentarios:
Publicar un comentario